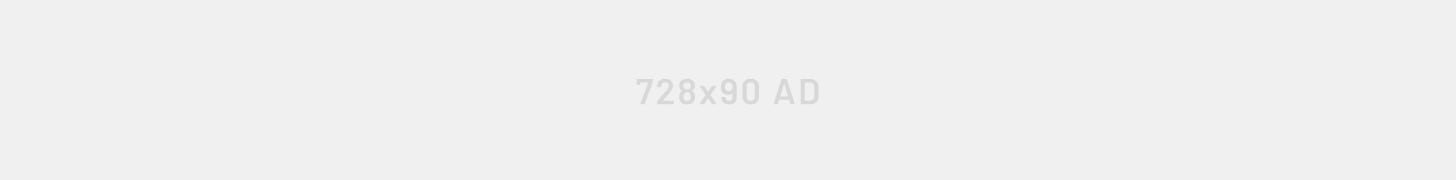Por Revista La Lengua y El Ciudadano
Conversamos con Raúl Camargo, director del Festival Internacional de Cine de Valdivia, sobre la apertura del certamen, su vínculo con la comunidad regional y las innovaciones que marcan esta nueva versión 2025.
Raúl, primero que todo, felicitaciones por la inauguración junto a la ministra de Culturas y otras autoridades
Sí, gracias. Fue un inicio súper potente. Estamos muy contentos. El lunes fue el día de inicio, pero las películas partían en la mañana, y estábamos súper agradecidos y contentos con la entrañable respuesta del público en sala, y que también se vivió en la inauguración, estaba llena. Porque nuestras inauguraciones no son con alfombra roja o con código de vestimenta, son una fiesta ciudadana muy bonita.
Con respecto a la ciudadanía, ¿cómo ha sido el vínculo del FICV con la región de Los Ríos durante estos años?
El Festival de Cine se hace una vez al año, pero es producido por un centro cultural que trabaja todo el resto del año en Valdivia y que visita todas y cada una de las comunas de la región de Los Ríos. Eso da una perspectiva distinta, también un aprendizaje importante: estar dando películas durante todo el año.
De cierta manera, el festival se transforma en una suerte de corolario de ese trabajo anual, en donde durante el año se visitan comunas, colegios dando películas, y se hace la invitación de vuelta para que nos visiten durante el certamen. Eso funciona súper bien, pero lo bonito es que siempre hay margen de crecimiento porque en general, los festivales de cine surgen como instancias culturales para fomentar el turismo, pero alojadas en las grandes capitales y con una participación local muy baja, pues están más bien orientados a la industria.
Pero como el festival de cine está orientado más al público común y corriente, hay mucha gente de otras partes del país y, a su vez, participa mucha gente de Valdivia y de la región. Entonces eso hace que las salas estén llenas.
Hoy el Festival de Cine de Valdivia es el más importante del país dentro de la industria cinematográfica. ¿Cómo ves eso a través de los años en que lo has dirigido?
Siempre hay que tratar de sacarle el mesianismo al tema, para no creerse el cuento, pero estamos súper contentos de las cosas que hemos logrado, porque hay mucho cariño con el festival y eso mucha gente te lo hace saber: desde los que tienen vacaciones para venir al festival —que ya es una locura—, hasta el que se casó y su luna de miel fue en el Festival de Cine, porque se conocieron acá. Entonces vas desde las microhistorias que componen un todo y que finalmente, hacen carne esa idea comunitaria. Es súper fácil hablar de comunidad o cultura, y a veces suena como una suerte de cliché, pero cuando el cliché pasa a ser verdad, es bonito. Siempre, también, desde la perspectiva de que se puede mejorar mucho. Nosotros tenemos una altísima participación de gente de Valdivia, por supuesto que sí, pero se puede hacer mucho más para contrarrestar la idea de que un festival de cine es más bien una fiesta elitista para pocas personas. Y eso también tiene que ver con que estamos en un país donde los tiempos de ocio son agotados, las jornadas laborales extensas, la situación económica feble; se cuestiona la cultura como si fuera un gasto superfluo. Entonces podríamos tener una matriz cultural completa en vez de llorar sobre lo derramado.
También, es interesante cómo el festival logra mover a todo el país, y eso se nota. ¿Cómo ves ese impacto?
—Hay que tener claridad. A nosotros nos va muy bien: tenemos apoyo público, apoyo ciudadano, apoyo cinematográfico de las películas que quieren partir acá, pero lo ideal es que eso no genere una especie de capitalización de lo que tendría que ser cultura porque, claro, el festival tiene súper buenas métricas, pero finalmente no todo tiene que referirse a lo mercantil. ¿Merece ese lanzamiento un festival como Valdivia por todo lo que logra y el impacto económico? Por supuesto que sí, pero ¿eso va a ser la vara para medir otras instancias más frágiles para no dar ese lanzamiento? Obvio que no. Entonces necesitamos un presupuesto cultural, y en ese sentido la Ministra (Culturas, las Artes y el Patrimonio) ha sido muy clara y ha hecho un trabajo muy potente con respecto a ampliar las lógicas de posible lanzamiento del sector cultural, porque no solamente los grandes eventos como el festival necesitan un presupuesto, sino también los más frágiles: los pequeños festivales de cine, de danza, teatro, poesía, literatura. No por ser menos convocantes van a quedar en demérito financiero. Justamente ahí también hay que poner los recursos para que puedan seguir existiendo.
Parte de ese acercamiento a todas las generaciones y sectores del país, ¿tiene que ver también con las nuevas secciones del Festival que abordan el humor y la animación?
Yo creo que fue saldar una deuda histórica. Lo pasamos muy bien haciendo el Festival y teníamos comedias en el programa, también tenemos cine indígena, animaciones… pero a veces se terminaban perdiendo en el programa. El año pasado recuperamos la sección Primeras Naciones, porque era mucho mejor que las películas de temática indígena estuvieran bajo un paraguas que las identificara, más que desperdigadas por la programación. Entonces dijimos: hay algo con las animaciones y las comedias que es lo mismo.
Además, teníamos a Nicolás Vogt, que era público habitual del festival y hoy trabaja con nosotros. Él hizo un curso de historia de la comedia, y dijimos: tenemos al Nico, partamos por casa y propongámosle a él que haga una sección de comedia. Era un reconocimiento al propio trabajo cultural: un cabro que partió sentado en la butaca, ahora es programador de Valdivia solo por el hecho de amar el cine. Y la animación era algo parecido, pero sobre todo porque hay una escena de animación muy vibrante, y le faltaba espacio único. En ese caso, sí era algo que debíamos saldar y este es un camino de inicio.
Para quienes visitan el Festival por primera vez, ¿qué recomiendas ver o hacer?
Hay dos muestras bien potentes. Una se llama Mapa del Cine de Latinoamérica y el Caribe, con cinco películas mediadas por el programador Jonathan Ali, de Trinidad y Tobago, especialista en cine del Caribe. Básicamente conocemos muy poco del cine de las Antillas y las Guayanas: hay una película de Martinica, otra de Haití, otra de Jamaica, otra de la Guayana Francesa y otra de Surinam. Son películas decoloniales y de luchas sociales.
La otra muestra se llama Fulgores del Magreb, curada por la investigadora francesa Léa Moran. Son películas hechas por mauritanos y argelinos en Francia, es decir, la diáspora en la metrópoli, en el país que los colonizó. Son muy potentes también, porque se instalan en la tierra de la libertad, la igualdad y la fraternidad, pero muestran que no siempre es así.
Y para quienes viajan a Valdivia, ¿alguna recomendación práctica? ¿Dónde comer, cómo prepararse para el clima?
Aquí hay que estar preparado para la lluvia, siempre. Lo que implica buena parka, porque los paraguas no funcionan. Siempre hay una mezcla de sol y lluvia, entonces hay que venir con un outfit que permita ir guardando capas. A nivel culinario, hay que probarlo sin duda alguna. La feria fluvial es una buena instancia para llevar salmón, merkén y otras particularidades locales. Además, con la credencial del festival hay una red de comercios asociados, donde muchos locales gastronómicos tienen descuentos.
Y para cerrar, una invitación a nuestros lectores.
¡Vengan! Estamos celebrando el festival, muy contentos con la respuesta del público. El evento va de lunes a domingo. La acreditación paga cuesta 30.000 pesos y la de estudiante, 15.000. Un poco más de la mitad de las funciones son gratuitas y por orden de llegada. La credencial te da la posibilidad de entrar a una película por orden de llegada, pero siempre hay una alternativa en la sala de al lado.
Lamentablemente, es de los problemas de ser un festival tan masivo: hay mucho interés en las películas. El mantra es “fila única”: todas las personas en la fila, público común y corriente, artistas, todos juntos.
Por Revista La Lengua y El Ciudadano
Sigue leyendo:
El Ciudadano