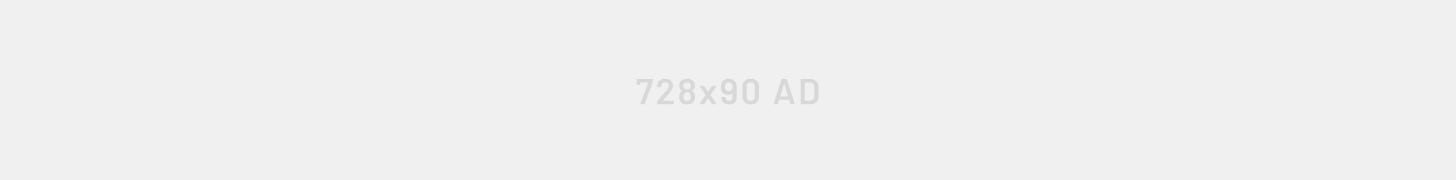La devastadora guerra en Sudán, la peor crisis humanitaria del mundo, recibe poca atención pese a cifras de muertos y heridos astronómicas.
La entrevista, realizada por EFE en Nairobi, enfatizó la visión del CICR sobre la crisis en el país africano. Daniel O’Malley, jefe de la delegación del CICR, declaró que “los números de desplazados, de muertos, de heridos, de familias separadas, de detenidos, estadísticamente es terrible” y añadió que, en un conflicto que, tras más de dos años, no tiene visos de acabar, no existe una referencia adecuada de protección. “No es cuestión de comparar, pero lo que está pasando, ya sea en Gaza o Sudán, es que el marco del derecho internacional humanitario y la protección limitada que garantizaba ni siquiera está ahí. ¿Cuántas más Gazas o Al Fashers van a haber sin que haya ningún tipo de reacción?” señaló.
La guerra estalló en abril de 2023 por desacuerdos entre el Ejército y las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) en la integración de los paramilitares en las fuerzas regulares y, desde entonces, el conflicto ha provocado la muerte de decenas de miles de personas y ha obligado a unos trece millones a abandonar sus hogares. En un informe publicado el pasado martes, expertos de las Naciones Unidas concluyeron que ambas partes han cometido crímenes de guerra y que los paramilitares han perpetrado también crímenes contra la humanidad, como el de “exterminio”.
Ataques contra infraestructuras vitales en Sudán
Se estima que cerca del 80 % de los centros sanitarios de Sudán no están operativas a causa de la guerra. También colegios y otras instalaciones vitales han sido destruidas en lo que el CICR considera que son “ataques selectivos”, si bien no apunta a una de las partes en concreto. “No es que se hayan visto afectados, porque en todos los conflictos hay lo que pueden ser daños colaterales sobre infraestructura. Cuando ves que es de forma repetida, esto ya no es colateral”, argumenta O’Malley. “La realidad sobre el terreno —lamenta— es que muchos servicios básicos, ya sea en temas de salud, en temas de acceso al agua potable, de acceso a servicios básicos, no están ahí”. Para la población, estos daños a infraestructuras básicas se han traducido en un brote de cólera sin precedentes en tiempos recientes, que se ha extendido ya a todos sus 18 estados, según confirmó la pasada semana la Organización Mundial de la Salud (OMS), y acumula más de 105.000 casos y 2.600 muertes, después de la destrucción de plantas potabilizadoras de agua. Asimismo, el equipo quirúrgico del CICR en el Hospital Universitario de Atbara, al norte de la capital, Jartum, recibe a personas que han viajado a través del país “durante diez días o dos semanas en condiciones muy complicadas” para encontrar un lugar en el que recibir “atención médica especializada”, relata O’Malley. Y “no es solamente la infraestructura física, sino también que, por la falta de seguridad, muchos médicos y personal especializado han salido del país”.
Un impacto que durará años
“Incluso si la guerra terminase mañana, los efectos de este conflicto van a seguir durando largo tiempo”, advierte el alto responsable humanitario, cuya organización atiende también un gran número de casos de violencia sexual. Cada vez que un territorio cambia de manos entre uno de los numerosos grupos que participan en el conflicto, explica O’Malley, se produce violencia sexual “de manera sistemática”. No es que haya habido un pico, es una cosa que es regular, zanja. Aunque la entidad ve difícil contabilizar los casos, la ONU había documentado hasta el pasado mayo más de 500 víctimas desde el inicio del conflicto y ha denunciado el uso de la violencia sexual como “arma de guerra”.
El impacto a largo plazo del conflicto se refleja también en la gestión e identificación de los cadáveres. Así, en Jartum, el CICR colabora en la exhumación de “cientos o miles” de cuerpos enterrados de manera apresurada en muchos espacios públicos de la capital. Se toman muestras y los cadáveres se vuelven a enterrar “de manera digna” en zonas designadas, para permitir que más tarde sean identificados (…) en cinco, veinte o treinta años, concluye O’Malley.